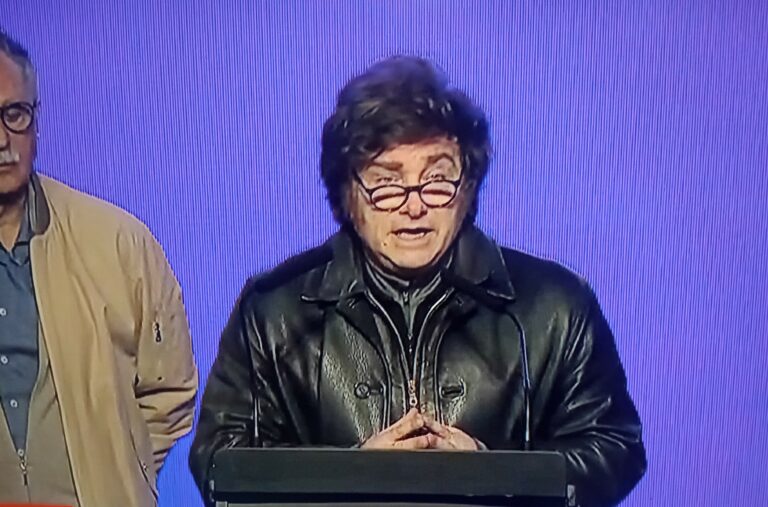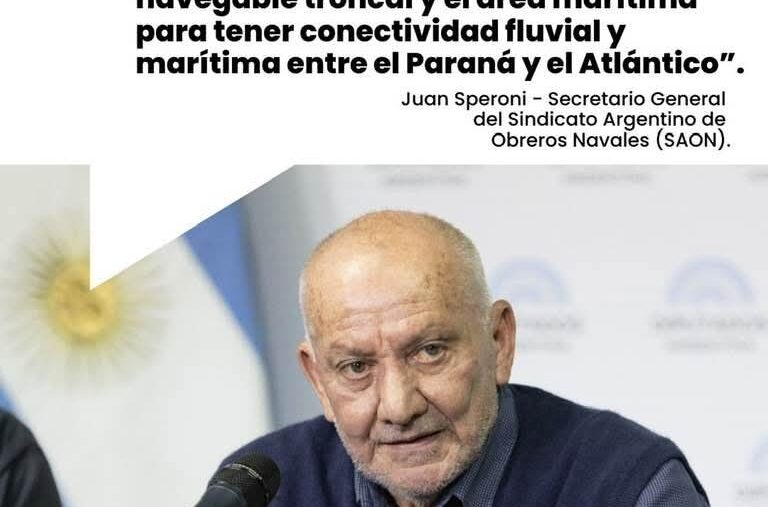El dólar volvió al centro de la escena. No es nuevo, pero sí oportuno. A poco más de un mes de las cruciales elecciones bonaerenses, la divisa estadounidense dejó de ser simplemente un valor de referencia económica para convertirse en un símbolo político. El cierre de ayer, con el dólar oficial a $1.380, marcó un nuevo récord histórico.
En paralelo, el Fondo Monetario Internacional aprobó la primera revisión del acuerdo con Argentina y liberó un desembolso de US$2.000 millones. Sin embargo, ni la noticia del ingreso de fondos ni los esfuerzos del Gobierno por contener la tensión cambiaria lograron calmar las aguas.
La Argentina vuelve a enfrentarse a un viejo dilema: el de una economía inestable, condicionada por su escasez de reservas, su historia de desconfianza y un calendario electoral que actúa como catalizador de temores e incertidumbres. La pregunta que sobrevuela los despachos oficiales, las mesas de dinero y los hogares con acceso al dólar informal es siempre la misma: ¿hasta dónde llegará esto?
En un intento por explicar la escalada del dólar, el ministro de Economía, Luis Caputo, adjudicó la suba a la “incertidumbre política” y puntualmente, al “riesgo kuka”, en alusión al kirchnerismo. La frase, pronunciada en un canal de streaming, pareció más orientada a fidelizar al electorado oficialista que a enviar señales de confianza a los mercados.
Caputo intentó minimizar la situación recordando que en otras oportunidades, febrero y julio de 2024, y marzo de este año, el tipo de cambio también había trepado para luego retroceder. “Se trata de exagerar la situación desde ciertos lados”, dijo, al tiempo que reiteró que el tipo de cambio “flota” y que puede subir o bajar.
Pero esa explicación técnica contrasta con los esfuerzos del propio Gobierno por intervenir de manera directa e indirecta: suba de tasas, venta de dólares futuros, contención en los mercados de bonos y gestiones diplomáticas para acelerar giros del FMI. Si el tipo de cambio flota, lo hace con salvavidas.
El desembolso de US$2.000 millones por parte del FMI no alcanzó para disipar el nerviosismo. El comunicado del Fondo destacó la implementación de políticas que facilitaron una transición hacia un régimen cambiario más flexible, celebró la baja de la inflación y el crecimiento económico. Pero también dejó advertencias: no se cumplió la meta de acumulación de reservas internacionales netas.
Lo que se lee entre líneas es que el FMI acompaña, pero sin convicción. Libera los fondos, necesarios para evitar un temblor mayor, pero exige señales más firmes de que hay un rumbo sostenido. El problema es que ese rumbo no está del todo claro. La política monetaria parece más reactiva que estratégica y las medidas llegan, en muchos casos, como respuesta al síntoma, no a la causa.
En nuestro país, el dólar se convierte en protagonista inevitable cada vez que se acercan las elecciones. No es solo una variable económica, sino un reflejo de expectativas, miedos y previsiones. Lo fue en 2015, en 2019 y vuelve a serlo en 2025.
La cotización actual, que se aproxima al techo de la banda cambiaria establecida por el Gobierno ($1.449), llegó pese a una batería de medidas: aumento de tasas, intervención en futuros y presión sobre los operadores. El Banco Central, según estimaciones privadas, ya se encuentra vendido en futuros por más de US$4.800 millones, muy por encima de los 1.800 millones del mes anterior. El margen para seguir interviniendo es cada vez más estrecho.
Por otro lado, el mercado minorista también da señales claras: la demanda de divisas por parte de pequeños ahorristas y empresas se mantiene firme y el tipo de cambio en bancos oscila entre $1.300 y $1.350. En el segmento mayorista, se consolida alrededor de los $1.330. El mercado, en todos sus niveles, muestra una dinámica que excede la estacionalidad o la lógica económica: hay desconfianza.
En este clima, surge una pregunta tan incómoda como reveladora: ¿el mercado ya votó? Es decir, ¿está anticipando con su comportamiento lo que espera que ocurra en octubre? En parte, sí.
El movimiento del dólar, la presión sobre los bonos, la salida de pesos hacia activos dolarizados y la cobertura en futuros son señales de que la incertidumbre política ya impacta en la economía real. No se trata solamente de especulación: es una lectura de riesgo. Y en Argentina, el riesgo político pesa tanto como el económico.
El dólar, en ese sentido, se vuelve un indicador no solo del valor del peso, sino del valor de la palabra oficial. Si los actores económicos no creen en la capacidad del Gobierno para mantener la estabilidad, no esperan: se cubren. Esa cobertura es, en sí misma, un voto de desconfianza.
Milei llega a las elecciones de septiembre y octubre con la espalda justa. Con reservas escasas, un acuerdo con el FMI que se cumple con lo mínimo y una economía que aún no logra consolidar una tendencia clara de recuperación. La inflación ha bajado, pero el consumo sigue débil. El crecimiento que menciona el FMI es más técnico que palpable en la calle.
Mientras la política discute en términos simbólicos, el “riesgo kuka”, la “herencia”, la “casta”, la economía real se mueve por debajo, muchas veces con lógica propia, alejada de los discursos.
Los próximos meses serán una prueba no solo para los candidatos, sino para el Gobierno nacional, que deberá administrar su segundo año de gestión sin perder la gobernabilidad económica. Si el dólar sigue marcando el ritmo, la pregunta ya no será cuánto vale, sino cuánto pesa.